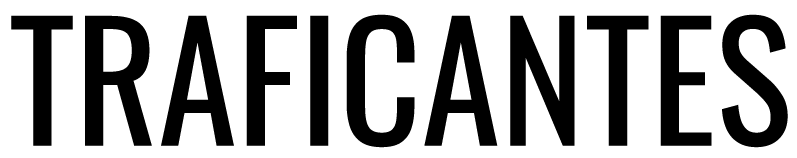En las dos últimas décadas, el principal marco teórico para analizar las ciudades ha sido la idea de la «ciudad global», un paradigma de los estudios urbanos que va acompañado de clasificaciones oficiales, pseudocientíficas, sobre dónde está la ciudad más global (¿tú ciudad es una ciudad global alfa o una beta?). Estas ciudades,que normalmente crecieron a partir de centros de distribución imperiales –Londres, Nueva York, Shanghái, Barcelona, Bombay, Río de Janeiro, Sídney, Lagos– son los escaparates de redes globales de medios de comunicación, turismo, «creatividad», desarrollo inmobiliario y, lo más importante, de capital financiero. De esa lista, solamente una –Londres– es la capital de un Estado-nación, aunque Río ha sido la capital y Barcelona asuma características de capital descentralizada. La obra de Göran Therborn, Cities of Power, aunque no se queda atascada en el tema, es explícitamente una respuesta a la idea de la ciudad global y a la peculiar perspectiva, representada por la revista Monocle, que alternativamente describe y reivindica un capitalismo transnacional, interconectado e intangible (aunque siempre aparentemente localmente específico). En su introducción, sostiene que el «economicismo» de los estudios sobre la ciudad global «deja fuera las manifestaciones de poder del propio entorno urbano construido. Incluso la ciudad más capitalista que pueda imaginarse no se limita a oficinas comerciales y a sus conexiones con las oficinas en otros lugares»1. Cities of Power es, por el con- trario, un análisis que se centra únicamente en las ciudades que son o han sido capitales, analizándolas como «formas (construidas y habitadas) de constitución del Estado y sus consecuencias». En un paso poco habitual para un sociólogo, Therborn desarrolla este estudio no través de las economías o sociedades locales, sino principalmente por medio de las prácticas arquitectónicas y monumentales de representación y expresión del poder.
Esto no puede suponer una ruptura total con la narrativa de la ciudad global, ya que algunas de las ciudades con una fuerte presencia en el libro encajan en ambas descripciones, siendo simultáneamente lugares de formación y representación del Estado e importantes centros del capitalismo finan- ciero. Londres es el ejemplo más evidente, pero también se puede incluir a Tokio, París, Madrid, Yakarta, Kuala Lumpur o el Cairo. No obstante, en una era que, en sus momentos más ridículamente utópicos, anuncia la abolición y la irrelevancia de los Estados-nación, gran parte de Cities of Power está dedicado a ciudades que han sido explícitamente diseñadas para servir exclusivamente como capitales de la nación y representaciones de la cultura y el poder nacional: Washington, Camberra, Pretoria/Tshwane, Ottawa, Brasilia, Nueva Delhi, Islamabad, Abuja, La Haya, Pekín y Berlín, la fuertemente subvencionada y relativamente pobre capital alemana posterior a 1989. Prosiguiendo con su trabajo de los últimos veinte años, donde ha utilizado sistemáticamente el mismo marco, Therborn asigna cada una de estas ciudades a uno de los cuatro «caminos a la modernidad», que constituyen la tipología maestra de su pensamiento sociológico: capitales europeas, capitales de colonos, capitales coloniales y capitales de «modernización reactiva» en sociedades que nunca sucumbieron a la dominación occidental, pero que se vieron obligadas a transformarse para resistirla. Aquí la modernidad se define simplemente como una orientación hacia el presente y el futuro, en vez de hacia un pasado tradicional, y una organización política moderna como cualquier Estado-nación, de la clase que se fundó primero en Estados Unidos y Francia a finales del siglo XVIII. Distribuidas a lo largo de estas diferentes zonas, las diversas capitales se analizan desde una óptica dual, estructural y simbólica, deteniéndose en su disposición espacial, funcionalidad (suministro de servicios básicos), patrón de los edificios, arquitectura, monumentalidad (esculturas, etcétera) y toponimia. A lo largo de todo ello se presta atención a el «cierre», «peso», «tamaño», «distancia», «simetría» y «verticalidad» como expresiones clave del poder construido2.
Después de considerar el papel que ha tenido todo esto en los diferen- tes caminos a la modernidad, Cities of Power pasa a los casos especiales de capitales bajo el fascismo y el comunismo, investiga el impacto de los movimientos populares sobre las sedes de los gobiernos en diversas partes del mundo y finaliza interrogándose sobre los cambios que el «globalismo» está produciendo en las capitales de los Estados-nación. Therborn reconoce pronto que esto no es un medio habitual de analizar el poder en su propio campo y cita varios estudios de arquitectura como precedentes (The Edifice Complex de Deyan Sudjic, Why We Build de Rowan Moore y mi propio trabajo Landscapes of Communism). Pero este no es un libro de historia de la arquitectura. Sus ambiciones se encuentran en otra parte: Cities of Power trata de situar al Estado-nación y a la construcción de la nación (literal), de nuevo en el corazón del capitalismo, a diferencia de una historia hecha de redes comerciales y crisoles culturales al abrigo de los puertos. Como él mismo Therborn señala, la obra no tiene intenciones enciclopédicas, aunque su alcance es muy amplio. De los ciento noventa y tres países representados en Naciones Unidas, en el libro figuran las capitales de más de ochenta, abarcando todos los continentes. Pocos intelectuales despliegan un conjunto tan genuinamente global.
Algunas de las dificultades que plantea la empresa son evidentes desde el comienzo. En primer lugar, supone tener en cuenta la cuestión del estilo arquitectónico, cuestión que durante algún tiempo no ha estado de moda en la arquitectura, campo en el que, por lo general, se considera que es un aspecto fácil e irrelevante frente a cuestiones más decisivas como el uso y la forma (sin duda un rechazo poco convincente, aunque persistente) y que se discute en la sociología, en todo caso, en gran parte mediante la semiótica. «El estilo elegido está cargado de significado […] el gótico europeo del Parlamento de Westminster es el estilo del “ciudadano inglés nacido libre”, el gótico de las catedrales de Estrasburgo o Colonia es echt deutsch [genuinamente alemán], el del ayuntamiento de Viena es el estilo de las ciudades autónomas características de la tradición flamenca. El neoclasicismo es republicano en Washington e imperial en París y San Petersburgo»3. Este es precisamente el problema, el hecho de que esta pluralidad de significados pueda aplicarse exactamente a los mismos estilos con diferencias mínimas (en esta lista, por ejemplo, la aburrida y simplista grandilocuencia del clasicismo en Washington le hace parecer menos «griega» que la delicadeza y color de su homóloga San Petersburgo, lo que implícitamente sugiere cuestiones inesperadas sobre los gustos de las repúblicas y de las monarquías absolutas).
El modelo europeo
Las principales ciudades europeas están situadas en parte, aunque no exclusivamente, en el «cinturón de ciudades» que surgió a finales de la Edad Media a lo largo del Mediterráneo, el Mar del Norte, el Báltico y las rutas comerciales existentes entre ellas. Esas «transformadas ciudades principescas», que se han convertido en capitales, no se encuentran siempre, sin embargo, en esas rutas. Madrid en el interior, Berlín en el este de Alemania, Varsovia en el centro de la monótona llanura de Mazovia, son más típicas que la sede del poder en Gran Bretaña que alcanzó su estatus nacional mediante la integración de la ciudad real de Westminster con la típica metrópolis comercial de Londres. Ámsterdam es la capital solo nominalmente, ya que tanto el gobierno como la monarquía se encuentran en La Haya, que en consecuencia recibe en el libro un análisis más detallado. Lo que distingue verdaderamente a las capitales europeas en el análisis de Therborn es su estado profundamente inusual de conservación histórica y simultánea modernidad, un modelo de continuidad con el pasado arqui- tectónico –incluso la ultramoderna y violentamente renovada Bruselas está centrada en su histórica Grand-Place gótico-barroca– unido a un «mundo pionero de rupturas modernas con autoridades pasadas». Therborn atribuye esto no tanto a mayores niveles de conservación dentro de la propia Europa, sino a lo que Europa hizo a ciudades de otros lugares, «una paradoja […] que se explica principalmente por el imperialismo europeo», ya que «fue la única parte del mundo cuya premodernidad no fue conquistada, destruida o fatalmente amenazada y humillada»4. Por ello, Europa tiene tanto una forma particular de urbanismo como un «repertorio» simbólico formado por una progresiva sucesión de estilos arquitectónicos: antigüedad, gótico, renacentista, revivalismo o modernidad. Como veremos, el análisis de Therborn de estos estilos no es tan sólido como podría ser, ya que hay más cosas que decir sobre la expresión del poder capitalista en el diseño de Ámsterdam en la Edad de Oro que el hecho de que el descomunal ayunta- miento barroco sea su mayor edificio, y la simple catalogación de «cuál es el mayor» (¿Palacio real, Parlamento, Ayuntamiento, Guildhall?) no puede sustituir a un análisis más sofisticado de la escala y la espacialidad.
Estas ciudades –Londres, París, Ámsterdam, Madrid, Lisboa– son las capitales de Estados-nación estables (o hace algún tiempo se convirtieron en ellas), con la excepción de la lingüísticamente promiscua Bruselas. Sin embargo, Therborn se muestra perspicaz al acentuar hasta qué punto este aparente panorama de continuidad se rompe tan pronto como el análisis abandona el núcleo latino-germánico europeo. Durante el siglo pasado se han producido una serie de limpiezas y sustituciones lingüistas y étnicas, violentas o no, en la mayoría de las capitales al este del Elba o al otro lado del Adriático. Entre las capitales que han sufrido ese cambio se encuentran Bucarest (con una clase alta mayormente griega en el siglo XIX), Sofía, Skopie, Atenas (cada una de ellas en cierta medida turca o musulmana a comienzos del siglo XIX), Riga, Tallin, Praga y Budapest (todas dominadas por poblaciones de lengua alemana), Bratislava (húngaro), Vilnius (polaco/yidis), Kiev y Minsk (ruso/yidis) y Helsinki (sueco). «A mediados del siglo XIX solamente tres o cuatro de las veinte futuras capitales tenían una mayoría étnica de la que sería su nación: Varsovia, Liubliana, Zagreb y quizá la pequeña Tirana»5. Aunque algunas de estas ciudades han tenido que crear nuevos espacios monumentales para consagrar el dominio del grupo étnico gobernante (algunas, como Atenas, hace ciento cincuenta años; otras como Skopie, en los últimos cinco años), merece la pena señalar que esta discontinuidad puede ir unida a una impresionante continuidad arquitectónica, como dejan claro Budapest, Vilnius o Tallin, étnicamente transformadas y arquitectónicamente conservadas.
Solamente aquellas capitales que en la segunda mitad del siglo XIX todavía eran parte del Imperio Otomano se han vuelto irreconocibles: entre 1860 y 1940 sufrieron un proceso de «desorientalización y europeización para el que se invitó a arquitectos y planificadores urbanos de Alemania, Austria y, en algunos casos, de Francia (especialmente para Bucarest) y […] de Italia en el caso de Tirana». La principal mezquita de Sofía se convirtió en un hospital militar ruso, después en la Biblioteca Nacional, después en el Museo Nacional; «solo como una solución temporal el rey búlgaro podía pensar en vivir en la konak del gobernador otomano»6. Ciudades enteras no cambiaron o no pudieron hacerlo –el diseño de Belgrado sigue siendo mayormente turco y la otra mezquita de Sofía sigue siendo muy prominente en el centro de la ciudad, aunque Therborn no lo menciona–, pero se hicieron importantes gestos en los centros de representación para crear la nueva imagen que se buscaba. Esto se efectuó de manera especialmente impresionante en las tres avenidas alrededor de la «Trilogía de la Academia» en Atenas, una serie de hermosas y poderosas instituciones neohelénicas diseñadas, primero, por arquitectos daneses y alemanes y, después, griegos. En conjunto, Therborn juzga a las capitales balcánicas contemporáneas como singularmente discontinuas con su pasado premoderno, no solo en Europa, sino en cualquier otro lugar del mundo.
En la zona de los colonos
Si pocas de sus particulares descripciones de las capitales europeas son nuevas, su agrupamiento quizá sea menos familiar. Sin embargo, más llamativo es el análisis de las capitales de colonos que viene a continuación, especialmente de Washington DC, demasiado a menudo considerada como una ciudadela de la Ilustración y la democracia. Therborn disfruta desmantelando las pretensiones de esta pomposa ciudad levantada alrededor de un Capitolio, por lo menos parcialmente construido por esclavos, que se mantuvo deliberadamente subdesarrollada durante un siglo y que en los tiempos modernos tiene una mayoría negra. Aunque el plan de Pierre L’Enfant esbozaba una ciudad ejemplarmente racionalista, durante gran parte de su historia el Distrito de Columbia no fue especialmente «urbano». Jefferson concebía simplemente una «ciudad federal» y consideraba que las ciudades eran «una pestilencia para la moral, la salud y la libertad de los hombres». En consecuencia, durante más de medio siglo Washington «permaneció, de hecho, como un área rústica de pue- blos separados» y en palabras de Frederick Douglass, «todas sus simpatías estaban con el Sur y de nacional solo tenía el nombre. Hasta la guerra no toleraba ni la libertad de expresión ni de prensa»7. El Potomac era un lodazal y visitantes extranjeros como Charles Dickens se detuvieron solamente para burlarse de la ciudad como un disparate sin sentido. Solamente des- pués de la Guerra Civil creció más allá de las amplias avenidas vacías que partían desde el Capitolio sin ningún destino concreto. También es una demostración a escala nacional de algo que es peculiar de Estados Unidos: capitales federales que no son de ninguna manera las ciudades mayores o más importantes de su Estado –resultado de la desconfianza de Jefferson hacia lugares como Filadelfia y Nueva York–, que son centros adminis- trativos, como Albany, y que llevan las riendas de grandes ciudades, las cuales presentan con frecuencia relaciones antagónicas y racialmente con- dicionadas. El Distrito de Columbia, de población negra, se trata como una «ciudad secreta» dentro de la capital, «sin ningún lugar en el diseño y monumentalidad oficial de la ciudad». Y la monumentalidad es profundamente extraña. Las estatuas de los Grandes Hombres de los dos partidos, Jefferson (demócrata) y Lincoln (republicano), «son en gran medida monumentos cuasi religiosos de dirigentes políticos [que] difícilmente tienen ningún equivalente contemporáneo fuera de Pyongyang». Lo mismo sucede con los muchos, variados y enormes memoriales de guerra de la ciudad, ya que «solamente en Moscú se encuentra algo parecido»8.
Las otras capitales de colonos, todas ellas, en diversos grados, expresiones del poder europeo en territorios supuestamente vírgenes, son de menor importancia. Tenemos Camberra –para Therborn un buen proyecto de ciudad jardín desarrollado con austeridad, pero finalmente acabado correctamente, (una opinión que no comparten todos sus habitantes) con un Panteón Nacional de la Memoria basado en el mausoleo de Halicarnaso– y tenemos Wellington, con el Museo Te Papa («nuestro lugar»), su tardío museo nacional medio maorí, e, incluso, más indiferente y reluctante, a pesar de su victoriana Colina del Parlamento, tenemos Ottawa. Después tenemos las capitales de América Latina que se basan en diferentes grados en Lisboa, Madrid o París. La nota atípica la pone Ciudad de México, con sus antiguos cimientos y lugares arqueológicos junto a su iconografía del siglo xx de Rivera en el Palacio Nacional. En una categoría propia se encuentra evidentemente Brasilia, una ciudad pionera en América Latina en tanto que se halla en el interior en vez de en la costa, y un proyecto enteramente singular en su expresión arquitectónica, con el abstracto plan pilôto de Lucio Costa y la duradera fotogenia de los edificios gubernamentales de Oscar Niemeyer. Aunque admira la ambición que desprende la ciudad, Therborn se muestra desconcertado y se pregunta: «¿Cuál es el mensaje de poder que trasmite Brasilia?». «En primer lugar, que Brasil es una nación comprometida con un cambio y un desarrollo radical, pero sin indicar qué clase de cambio y desarrollo, al margen de una fe en los automóviles y su posesión de las ciudades»9. También es una ciudad construida por un régimen desarrollista y diseñada por un comunista, pero condenada, sin embargo, desde su comienzo a una desigualdad extrema: mientras que los barrios para los funcionarios públicos fueron ensalzados por su igualitarismo, el plan de Costa no preveía, escandalosamente, ningún espacio para los obreros que fueron alojados en campamentos temporales, que inevitablemente se convirtieron en zonas urbanas hiperdegradadas.
Esta es una acusación justa y Therborn también se muestra dispuesto a señalar que el resultado no ha sido alguna clase de moderna ciudad Potemkin, vacía, ruinosa y agrietada (como proclamaba Robert Hughes en The Shock of the New), sino un éxito por lo menos en los mismos términos que Washington DC. De cualquier forma, Brasilia también deja claro, de nuevo, las limitaciones de la clase de análisis simbólico que adopta Therborn. Los edificios gubernamentales de Niemeyer estaban, por lo que respecta al arquitecto, llenos de significado, elemental y sexual, diseñados específicamente teniendo en cuenta el árido paisaje del entorno y concebidos para ser tanto eternos como modernos. No tenemos que aceptar las trabajadas metáforas corporales de Niemeyer (el arquitecto podía describir sus proyectos en un suave lenguaje pornográfico de pechos y nalgas) para ver que aquí hay un potencial significado, en la misma medida en que lo hay en la monumentalidad representacional más evidente a la que Therborn presta tanta atención.
De colonial a poscolonial
Las capitales coloniales son parientes de las capitales de colonos que se diferencian de las dos formas anteriores, porque su fundación y desarrollo van unidos a una completa dependencia de niveles extremos de violencia, explotación y segregación racial, junto a marcados niveles de desigualdad, que, en gran medida, todavía persisten en la actualidad, aunque normalmente en una forma racializada menos evidente. En otro arranque de catalogación, Therborn las divide en tres tipos: ciudades ya importantes, antiguas ciudades históricas/capitales, que pueden encontrarse especialmente en el norte de África y en Asia (Argel, Delhi, Bagdad); ciudades con fundamentos enteramente coloniales basadas en centros del comercio imperialista (Luanda, Singapur, Manila, Nairobi, Accra, Leopoldville/Kinshasa, Salisbury/Harare, Batavia/Yakarta y, en un raro ejemplo de la conservación de un nombre colonial, Brazzaville); y, por último, una tercera categoría de capitales nuevas, deliberadamente poscoloniales como Lilongwe, Abuja e Islamabad. La práctica colonial estaba inequívocamente basada en la jerarquía espacial, en un grado muy superior a las capitales europeas o de colonos; en la planificación francesa había una ville colonial y una cité nativa, en la portuguesa una ciudad alta y una baja, en el caso de Bélgica encontramos «la norma de la planificación: por lo menos de cuatrocientos a quinientos metros de separación (es decir, por encima del radio de acción de los mosquitos), con una dimensión vertical, los europeos arriba»10.
Delhi es uno de los ejemplos más complejos: una ciudad histórica en el interior de India, complementada con una claramente planeada capital imperial, Nueva Delhi, cuya manera de expresar el poder colonial era que todo partía desde la residencia del virrey, con su séquito de 6.000 sirvientes:
El eje central de la nueva Delhi, construida junto a la vieja, era la Kingsway, una larga y amplia avenida procesional que iba desde el Arco en Memoria de los Caídos hasta el majestuoso, aunque estilísticamente bastardo, palacio del virrey en la cima de Raisina Hill. A su alrededor había una espaciosa y frondosa ciudad-jardín de blancas mansiones y bungalós, socialmente clasificados por tamaño y distancia al palacio11.
Therborn aplaude el hecho de que pocos de los países cuyos límites fueron cincelados en las conferencias del colonialismo europeo han intentado crear Estados-nación racial y lingüísticamente excluyentes basándose en el modelo europeo (olvidando el enorme coste de la violencia que la represiva imposición de sus arbitrarias fronteras ha supuesto tan a menudo); pero se sorprende ante la escasa ruptura arquitectónica y espacial que han realizado muchas ciudades coloniales con su herencia imperial.
Nueva Delhi es un buen ejemplo, ya que «todos los planes para cambiar el diseño del espacio y de los edificios fueron finalmente rechazados»12; la única intervención importante en lo que todavía se denomina oficialmente la Zona Imperial ha sido la reciente Biblioteca del Parlamento, un atractivo y sobrio edifico moderno encajado en el jerárquico plan axial. Therborn afirma que la principal contribución de Nehru a Nueva Delhi fue insistir en que el palacio del virrey fuera ocupado por la figura decorativa del presidente, no por el primer ministro. Nueva Delhi intentó una inusual fusión de los estilos europeo e indígena; aquí, el ligeramente artificioso barroco del «Wrenaissance» y la arquitectura mogol se basaban en el recurso a grandiosas cúpulas, un desarrollo que debería haberse atribuido al gran arquitecto imperial edwardiano Edwin Lutyens, cuyo relativamente menos capacitado confrère Herbert Baker recibe más atención. Este intento de síntesis también lo intentaron en Dakar, la capital de Senegal, los amos franceses, combinando una racionalizada modernidad con el inusual estilo de las mezquitas locales, aunque de ninguna manera estas fusiones fueron habituales. A Dakar también se le atribuye una relativamente impresionante habilidad para regular y construir infraestructuras en sus zonas urbanas hiperdegradadas, zonas que dominan muchas de las capitales poscoloniales.
En las antiguas capitales coloniales, la monumentalidad rupturista es sorprendentemente rara. Yakarta con Sukarno creó algunos conjuntos que expresamente trataban de proporcionar un nuevo contenido retórico y simbólico a la capital, que el movimiento de resistencia indonesio había arrebatado a los holandeses: el monumento nacional, el Monas, es un símbolo fálico y vaginal de orígenes no solo preeuropeos, sino premusulmanes, situado junto al realismo socialista de otro monumento que conmemora la liberación de Irian Jaya: el primero fundamentando el carácter de Estado de Indonesia en profundas tradiciones indígenas y el segundo vinculándolo a luchas más actuales. Las dos principales excepciones son capitales modernas fundadas como centros de poder de nuevos países independientes: Islamabad, sustituyendo a Karachi como capital de Paquistán en 1963, y Abuja, capital de Nigeria desde 1991, desplazando a la gigantesca Lagos. Extrañamente, Therborn presta poca atención a la red burocrático militar de Islamabad, con sus calles literalmente categorizadas por los burócratas que viven allí, o a la preeminencia que tiene, como su mayor edificio, la gran fortaleza negra de la embajada de Estados Unidos, una expresión del poder geopolítico que podía haber señalado en otras capitales como Bagdad.
Se muestra más sorprendido por la total falta de interés por crear los precedentes o las evocaciones que se podrían esperar de un país fundado específicamente como Estado islámico y de una capital denominada Ciudad Islámica; Therborn señala que «nunca se planteó la cuestión de resucitar alguna clase de ciudad islámica» y que la capital fue planificada por la excepcionalmente prolífica compañía griega Doxiadis Associates, ligada al movimiento moderno, con unos representativos edificios a cargo del ecléctico arquitecto estadounidense Edward Durrel Stone y del brutalista japonés Kengo Tange. Los resultados «dan testimonio de la modernidad musulmana», aunque también del hecho de que las capitales progresistas y seguras de sí mismas no se corresponden con Estados que tengan especial éxito, o como Therborn dice delicadamente, Islamabad «es un indicador de las potencialidades de Paquistán, pero no un pronóstico de los resultados nacionales»13. Abuja comparte la vegetación y la amplitud de Islamabad, pero arquitectónicamente es más burda, distinguiéndose principalmente por su «extremo ecumenismo» en la denominación de sus calles, un tema al que se presta la adecuada atención a lo largo del libro. Todos los dirigentes militares nigerianos, incluyendo a Sani Abacha, tienen su calle, al igual que Winston Churchill, Mao Zedong, Tito, el derechista primer ministro australiano Malcolm Fraser y de Gaulle; «Vladimir Lenin te lleva a John F. Kennedy»14. Sin embargo, ¿qué dice sobre Nigeria esta ciudad vertical, limpia y ordenada, comparada con la masiva y descontrolada Lagos? Aparte del orgullo ante su mayor modernidad y los competitivos tamaños de su mezquita y catedral, Therborn no tiene mucho que decir.
Las capitales de modernización reactiva de Therborn combinan aspectos de los tres tipos precedentes. Últimamente este campo ha quedado marcado por la utilización, como sucede en el este de Asia, de «globalizar» como un verbo activo, algo que hacen la capital y el poder que representa, en vez de algo que se hace sobre ella; Japón/Tokio es la ambición, Egipto/El Cairo el resultado más habitual. Históricamente, la modernización reactiva era un riesgo y algunas de las capitales que la intentaron han acabado en fracasos de una u otra clase: Addis Ababa o Kabul, que lo intentó dos veces, una en la década de 1930 con Albert Speer como el posible arquitecto (hasta que recibió la llamada de Hitler) y, de nuevo, con la ayuda soviética en la década de 1970. Japón y su coreana ciudad colonial de Seúl tuvieron bastante éxito; otras no lo consiguieron, como sucedió con la devastación de Egipto/El Cairo durante el siglo XIX, y algunas primero fracasaron y después triunfaron: el imperio otomano, con Estambul como su capital, tuvo resultados menos tangibles en cuanto a su modernización que Turquía, con Ankara como la sede del poder.
Lo que hace que Tokio sea excepcional es que, a pesar de cierto compromiso temprano con la arquitectura inglesa en particular, no es un ejemplo visual de un intento de «equipararse con Europa» en ningún sentido importante y nunca ha sido, como El Cairo, una «pequeña París» con sus bulevares beaux arts de estilo europeo. La ciudad parece visualmente descoordinada, basada en una tradición de obsolescencia que tiene sus raíces en las centenarias prácticas de construcción japonesas; la gran diversidad de edificios que se encuentra en sus calles hace que parezca mucho más desordenada de lo que realmente es: una metrópolis mantenida unida por una infraestructura excepcionalmente amplia y funcional. Ankara, por el contrario, el segundo intento de hacer una moderna capital turca –una vez que eso significaba ser el centro de un Estado-nación y no de un imperio transcontinental y multicultural– tomó el ejemplo arquitectónico y espacial del fascismo europeo. Sus primeros arquitectos fueron principalmente alemanes y austriacos, que aportaron al nuevo culto a Atatürk planteamientos que habían aprendido expresando el poder alemán. Algunos modernizadores también estuvieron implicados, especialmente el voluble expresionista y socialista Bruno Taut, aunque la principal figura fue el austriaco Clemens Holzmeistert, quien influyó decisivamente en la «arquitectura republicana nacional» de la capital de Kemal, que evolucionó a finales de la década de 1930 en algo «similar a la que representaba el fascismo italiano»15. El Monumento a la Seguridad de 1935 fue diseñado por los escultores nazis Anton Hanak y Joseph Thorak, sus fornidos desnudos de ojos sin vida eran de la clase que han sido generalmente eliminados del espacio urbano en sus lugares originales.
Fascismo y dictaduras
Necesariamente, un libro sobre ciudades de poder trata de la expresión de la autoridad y del autoritarismo. En su análisis de la ciudad fascista, Therborn no encuentra un paradigma totalmente diferente al de la ciudad burguesa de los siglos XIX-XX. Aunque al principio declara que solamente Alemania e Italia encajan completamente en la descripción, las diferencias entre las prácticas de los dos países resultan ser grandes. A continuación, se amplía la definición para incluir a la España de Franco y a los dictadores de extrema derecha de Indonesia, Chile y Argentina, con Myanmar menos evidentemente encajada en su compañía. Dejando de lado los desplazamientos para construir sus bulevares, la Roma de Mussolini sale bien parada en comparación con el resto. El estilo del régimen, ejemplificado por el famosamente inacabado espacio de exposición de la EUR (Esposizione Universale Roma), era «claramente moderno y claramente monumental, pero de ningún modo megalómano»16. Los detalles de los proyectos de la época muestran su conexión con la ideología fascista y con las pretensiones personales de Mussolini: el programa de construcción a gran escala para conmemorar el segundo milenio de César Augusto estaba dirigido a reivindicar la imagen del Duce como su heredero imperial. La mayoría de las calles, plazas y edificios públicos construidos entre 1922 y 1944 sigue en pie, en parte porque la mayoría de ellos eran razonablemente inteligentes y serios desde el punto de vista de la arquitectura y la planificación y en parte, también, debido a la verdadera continuidad institucional del Estado en la era de la posguerra, con unos cambios de nombres comparativamente pequeños y solamente una secundaria purga simbólica de la ciudad tras su liberación. «El haz de varas (el littorio romano) y la cronología fascista (desde 1922) han continuado en la Roma posfascista», como ha sucedido en la mayoría de las grandes ciudades italianas. Esto no era una cuestión de inercia, sino de hostilidad hacia la misma idea de cualquier iconoclasia en la capital fascista. Therborn señala que «el 17 de abril de 2015 hubo un breve debate planteado por el presidente de la Cámara de diputados sobre si el septuagésimo aniversario de la derrota del fascismo no podía ser la ocasión adecuada para retirar el obelisco dedicado a Mussolini en el Foro Itálico. La cuestión no llegó a ser votada antes de ser enterrada»17. Esta reluctancia para alterar el legado del autoritarismo urbano de la extrema derecha ha sido un modelo generalizado, con una gran excepción: Berlín.
Entre 1933 y 1943 en Berlín se levantaron pocos edificios importantes y hay menos supervivientes. La Reichskanzlerei, concebida como algo temporal hasta que se desarrollaran planes más amplios, fue destruida en 1945, y la intención de Albert Speer de aterrorizar a los visitantes se vio limitada a las aparentemente inacabables rutas procesionales por sus interiores. El Ministerio del Aire, el Reichsbank y, en las afueras, el Estadio Olímpico, todos sobrevivieron (como lo hicieron el aeropuerto de Tempelhof y la estremecedoramente vacía Fehrbelliner Platz), cada uno de ellos en un apagado y desnudo estilo clásico, que quizá se pueda comparar a una menos complaciente derivación del neogeorgiano británico18. Como en todos los relatos sobre el Berlín nazi, esto no es más que una simple historia secundaria de la narrativa de Germania, la imposible capital imaginaria de Hitler y Speer, diseñada a una escala completamente demencial y donde es difícil no estar de acuerdo con el padre de Speer (también arquitecto) cuando le dijo a su hijo: «Os habéis vuelto locos». Los planes fueron mantenidos en secreto en aquél momento y solamente se revelaron después de la guerra. De cualquier forma, aunque gran parte de su ridículamente sobredimensionada amplificación de los bulevares beaux arts hubiera podido estar en los límites de lo posible, Therborn señala correctamente que, como Berlín y la Roma fascista, Germania hubiera sido una ciudad capitalista; una gran parte del Berlín ideal de Hitler consistía en oficinas y espacios para las empresas privadas. La misma progresión es incluso más evidente en el caso de Madrid donde Therborn registra la gradual desradicalización de la Falange hasta convertirse a un «normal» capitalismo de derecha clerical; el camino desde el Ministerio del Aire, una recreación del Escorial influida por Speer, pasando por el tradicionalismo autoritario aunque especulativo del edificio España, hasta la Avenida del Generalísimo (actualmente Paseo de la Castellana), originalmente prevista como escaparate del clasicismo autoritario, pero que a finales de la década de 1960 pasó a ser el distrito de negocios de Madrid, con unos rascacielos corporativos indistinguibles de los de La Défense o la City londinense.
Ampliar su investigación fuera de Europa lleva a Therborn hasta Naypyidaw, la actualmente inacabada capital de Myanmar que ha sustituido a Rangún de la misma forma que Abuja ha sustituido a Lagos. «Las calles normales de la ciudad tienen ocho carriles y las avenidas veinte», más anchas incluso que lo que se pretendía con Germania19. En Yakarta, muestra cómo el Nuevo Orden de Suharto se exhibía a sí mismo en el «Foso del Cocodrilo», el lugar del fallido golpe de Estado de 1965, antes de que el dictador desencadenara el baño de sangre en presunta respuesta. El principal espacio memorial es el Museo de la Traición del PKI, con sus frescos y grupos escultóricos describiendo crímenes comunistas totalmente ficticios. Yakarta es especial, porque todavía tiene espacios monumentales que festejan y justifican la carnicería de las víctimas del fascismo, pero la enorme escala de esa violencia y brutalidad no coincide con la creación de ninguna clase de EUR al estilo italiano, menos todavía de una Germania. Las dictaduras de las décadas de 1970 y 1980 en Argentina y Chile, igualmente se limitaron a pequeños gestos, como la negativa de Pinochet a restaurar el bombardeado palacio presidencial en Santiago y la erección de un «altar nacional» frente a él. En estas capitales posfascistas, Therborn encuentra una llamativa ausencia, especialmente comparándola con todos los Museos del Comunismo de toda la Europa poscomunista. No hay un museo del Fascismo o de la Dictadura en Roma o Madrid (donde solamente en los dos últimos años ha habido importantes propuestas para renombrar calles y eliminar estatuas), o en Atenas20. En Santiago y Buenos Aires existen espacios más pequeños dedicados a las víctimas de sus regímenes militares. En este contexto sobresale Berlín. Ninguna otra capital ha destinado tanto espacio urbano para conmemorar los crímenes cometidos en nombre de la nación. Sin embargo, los monumentos en Alemania sobre la culpa nacional son marcadamente selectivos, al igual que las reparaciones que se han hecho: miles de millones para financiar y armar a Israel, pero ninguna compensación para Grecia, ni un solo centímetro cuadrado de la ciudad recuerda el pillaje y la brutalización de un país sometido en la actualidad a los sucesivos dictados alemanes.
El legado comunista
En comparación con la ciudad fascista, la ciudad comunista tiene mucho más derecho a ser considerada una formación urbana por derecho propio, aunque hay algunas similitudes no exploradas con capitales que emprendieron una «modernización reactiva», como Ankara, y afinidades exploradas con la retórica arquitectónica más democrática de la Viena Roja. Aparte del periodo álgido del estalinismo (aproximadamente desde 1935 a 1954) en la URSS y en sus satélites, Bucarest, con Ceauşescu, y Pyongyang, desde el desarrollo de la doctrina juche en la década de 1970, Therborn encuentra que el «socialismo real» no era la construcción potemkiana que tan a menudo se le acusó de ser, sino mayormente un régimen pragmático de poder que respondía a los verdaderos problemas de lo que Rudolf Bahro llamó la «industrialización no capitalista». Therborn considera que incluso el Plan General para Moscú de 1935, levantado alrededor del gigantesco Palacio de los Soviets –el único proyecto soviético que se aproximó al absurdo de Germania–, era sensible y conservador. En el periodo que media entre la recuperación de la construcción en 1924 y la consolidación del estalinismo una década después, Moscú albergó proyectos que eran extremadamente radicales, tanto formal como socialmente, como los clubs para trabajadores de Konstantin Melnikov y los edificios de apartamentos comunales de Moisei Ginzburg, incrustados en el tradicional trazado concéntrico de las calles en vez de romper con él. Esta no era necesariamente su intención, sino el resultado de su regulación por parte de profesionales más veteranos como Alexei Shchusev, el diseñador del mausoleo asirio constructivista de Lenin. Comparados con sus loables logros en la vivienda individual,
la vanguardia soviética era mucho menos espectacular en sus concepciones de la ciudad, por una parte entusiasmándose con utopías sobre vivienda comunal rígidamente organizadas y, por otra, desurbanizando y evacuando a la mayoría de la población de Moscú hacia ciudades jardín «verdes»21.
Esto es bastante cierto, aunque es discutible que alguna clase de «ciudad jardín» fuera más adecuada para la cuasi rural y dispersa capital que era Moscú hasta mediados de la década de 1930 que la haussmanniana megaciudad que se construyó sobre ella. Therborn sostiene que el urbanismo «comunista» tenía cuatro partes principales: clase, nación, autoritarismo y terror. Desde su punto de vista, la primera de ellas significaba que, comparado con el desarrollismo de los regímenes de derecha e incluso todavía más con los Estados del bienestar del noroeste de Europa, había un elevado grado de igualdad espacial y poca segregación. Esta es una descripción inexacta de la práctica estalinista, pero fue bastante cierta antes de 1934 y después de 1954. El nacionalismo, que perduró debido a la naturaleza evidentemente coercitiva del comunismo en, por ejemplo, Rumanía y Polonia, significaba la utilización superficial de la «forma nacional» para expresar el «contenido socialista». Un importante ejemplo fue el Palacio de la Cultura y la Ciencia de Varsovia, durante varias décadas el edificio más alto de Europa fuera de Moscú. Diseñado por un arquitecto soviético y levantado por constructores soviéticos, este «regalo de la Unión Soviética», un rascacielos modelado a partir de los siete que ya se habían construido en Moscú, fue no obstante –a diferencia de sus predecesores rusos– un edificio público en vez de privado o ministerial, debido a la insistencia de la dirección de los comunistas polacos. Therborn sostiene que este distintivo cambio de función era más importante que los fáciles motivos que los diseñadores soviéticos tomaron prestados de los manieristas áticos polacos del siglo XVI, que «eran reconocibles solamente para los amantes de la arquitectura»22. Igualmente, Budapest, Praga, Sofía y Berlín tomaron caminos propios en vez de reproducir simplemente el modelo urbano moscovita. En cuanto a la tercera y cuarta dimensión de la ciudad comunista, a partir de 1953 el autoritarismo se suavizó marcadamente y el terror desapareció en gran medida, aunque «evidentemente el daño humano no podía repararse»23 y el subdesarrollo nunca fue desterrado por completo, coexistiendo el impresionante suministro público con endémicas escaseces de los consumidores.
El hecho de que Cities of Power se centre en las capitales quizá resulte un poco decepcionante aquí. Los típicos procesos del estalinismo urbano se observan mejor en ciudades nuevas como Eisenhüttenstadt o Dimitrovgrad, o en zonas industriales como Nowa Huta y Ostrava-Poruba, que en Praga o Sofía. Fuera del Pacto de Varsovia, en Nueva Belgrado se desarrollaron formas diferentes, una moderna ciudad dormitorio y «la Ottawa o Camberra yugoslava», o en el Pekín maoísta que Therborn presenta como sorprendentemente falto de retórica y monumentalidad, con muy pocos conjuntos memoriales de esculturas figurativas y con la actividad ideológica limitada a unos cuantos espacios distintivos: la plaza de Tiananmen, los Diez Grandes Edificios de finales de la década de 1950 y el Mausoleo de Mao (y más tarde, con Deng y sus sucesores, los «icónicos» rascacielos para los medios de comunicación estatales). Hanoi ha sido igualmente comedida. Pyongyang es la principal excepción con su programa de inmensos memoriales dedicados a los Kims y a la doctrina juche, y disparates como las cien plantas del (todavía sin estrenar) Ryugyong Hotel. La arquitectura de Pyongyang viene en parte de Moscú (una red de metro palaciega), en parte de Pekín (una fusión de la arquitectura asiática con el clasicismo soviético) y en parte del ejemplo limpio, racional de edificios de gran altura de Singapur. Therborn se muestra bastante impresionado, aunque señala que se trata de una ciudad escaparate, con la pobreza del país concentrada en otros lugares. La Habana, por otro lado, ha dejado prácticamente inalterada, como es bien sabido, la metrópolis americanista que heredaron los revolucionarios a finales de la década de 1950, al margen de una ecléctica dispersión de monumentos de Lenin, Lennon y el Che. Sin embargo, los niveles de participación pública en el desarrollo urbano son mayores que en cualquier otra ciudad del «socialismo real», especialmente a través de los Talleres de La Habana de finales de la década de 1990. La ciudad comunista, a pesar de todos sus muchos fallos, «acabó antes de que pudiera conectar con tendencias afines» del activismo urbano contemporáneo y con mejores prácticas (aunque no siempre reales) para «crear ciudades compactas, con transportes públicos, sin coches y con una vivienda pública barata»24.
Lo que ha venido después ha sido por lo general descorazonador: el kitsch grosero del Moscú de Yuri Luzhkov, el intento de los promotores en Varsovia de desplazar al Palacio de la Cultura y de la Ciencia con rascacielos de estilo occidental (esto ya había empezado a principios de la década de 1960 con Gomulka), los muchos museos del comunismo y de la opresión comunista que van desde lo insulso en Berlín, lo sofisticado en Tallin y Praga (construido alrededor del Memorial Nacional de la década de 1950 que incluye el Mausoleo de Gottwald), y los estridentemente propagandísticos y distorsionados de Budapest, Riga y Vilnius. Estas tres últimas ciudades han eliminado la mayor parte de sus recuerdos soviéticos, mientras que otras –Berlín, Moscú, Minsk y, hasta hace poco, Kiev– se mostraron más circunspectas. Una característica significativa de los nuevos panoramas urbanos ha sido el renacer de monumentos a dictadores anteriores a la guerra, Horthy en Hungría, Pilsudski en Polonia, Ulmanis en Letonia. Los planes para honrar a Tiso y Antonescu en Eslovaquia y Rumanía respectivamente se han estancado por ahora, ya que los inversores extranjeros se muestran preocupados por su complicidad con la persecución de los judíos. El modelo, como en la mayoría de las capitales posfascistas, confirma que el discurso del totalitarismo ha servido en gran medida para legitimar a la derecha política. Un ejemplo final y paradójicamente más esperanzador puede ser el reciente Monumento a la Ocupación Alemana en Budapest, un memorial exculpatorio que busca retratar a Hungría, una potencia del Eje, como una simple víctima en la Segunda Guerra Mundial. Casi inmediatamente provocó una respuesta con una campaña de carteles y protestas regulares que llamaban la atención sobre su dudosa historia y su legitimación del actual gobierno autoritario del Fidesz. Las protestas lo han convertido, singularmente, en un «monumento vivo».
Socialdemocracia
Por abajo, la combatividad y las aspiraciones populares y, por arriba, la globalización capitalista son los dos temas que ocupan los dos capítulos más largos de Cities of Power. Therborn comienza su análisis del primero con el «socialismo municipal», una formación victoriana surgida de una descripción medio en serio medio en broma del «socialismo de gas y agua» del Partido Liberal (originalmente limitado mayormente a Birmingham y Glasgow, dejando fuera a Londres, cuyos experimentos en este campo llegaron más tarde). Le siguen los grandes pioneros de principios del siglo xx de la expresión arquitectónica del socialismo moderado: el patrocinio del dirigente municipal socialista holandés Floor Wibaut del decorativo país de las hadas de la Escuela de Arquitectura de Ámsterdam (aquí adelantándose a La Haya) y, desde luego, el famoso programa de viviendas de entreguerras de la «Viena Roja», al mismo tiempo simbólico –con edificios retóricamente concebidos como ciudadelas de poder proletario, llenos de grandes portales y torreones con nombres de héroes del movimiento obrero– y estructural, realojando a decenas de miles de trabajadores vieneses en pisos de elevada calidad con grandes instalaciones comunales. Aquí, sin embargo, la tendencia hacia la literalidad monumentalista lleva a Therborn al error:
No había ningún amor perdido entre el comunismo y el austromarxismo, pero claramente hay cierta afinidad entre la Karl-Marx-Hof y el Karl-Marx-Alle basada en el heroico socialismo común y en la idea de que solamente lo mejor es suficientemente bueno para la clase obrera25.
Esto puede ser cierto desde el punto de vista arquitectónico pero también es superficial. Karl-Marx-Alle en Berlín –originalmente Stalinallee, el gran bulevar diseñado para el cumpleaños de Stalin, cuyas duras normas de trabajo condujeron directamente al levantamiento de junio de 1953– era una fachada detrás de la cual se encontraba una delgada hilera de pisos y, detrás de ellos, por lo menos al principio, fragmentos escondidos de la ciudad burguesa. Karl-Marx-Hof era muy diferente, detrás de la «fortaleza» mostrada al mundo había escuelas, un parque, baños públicos, una policlínica y otras instalaciones. Se trataba de una verdadera política de vivienda para las masas obreras, mientras que los pisos en Karl-Marx-Alle fueron asignados a grupos privilegiados, lo que en este caso incluía a trabajadores estajanovistas, pero no a las masas de sus despiadadamente explotados constructores. La retórica de la arquitectura puede ser una máscara para las realidades de la práctica. Del mismo modo, Therborn juzga a la vivienda de la Viena de la posguerra en términos de insuficiencia retórica: especialmente el cambio desde la trágica grandeza de Karl-Marx-Hof a la pequeña finca völkisch conservadora de Per-Albin-Hansson-Siedlung, bautizada con el nombre del socialdemócrata sueco. Pero esto estaba lejos de ser el final de la historia: la vivienda social vienesa continuó con las espectacularmente dotadas torres de principios de la década de 1970. El complejo urbano de Alt-Erlaa, donde un pequeño alquiler podía proporcionarte instalaciones superiores a la mayoría de los pisos de lujo contemporáneos de Londres y Nueva York; o los experimentos en planificación feminista como el Frauen-Werk-Stadt de la década de 1990, intervenciones ambas excepcionalmente radicales pero carentes de banderas y heroicas estatuas.
La sensibilidad de Therborn ante los logros de la socialdemocracia en otros lugares se agradece en general, igual que su conocimiento de las maneras en que se diferencian regionalmente. Sostiene que la calidad de la vivienda pública en Suecia la sitúa muy por encima de la británica; en una elocuente nota de pie de página cuenta cómo un colega sueco que se trasladó a Gran Bretaña en la década de 1960 sorprendió a sus nuevos colegas al decirles inocentemente que estaba buscando una vivienda social. La comparación es totalmente correcta si el contraste es entre Birmingham o Manchester y Malmö o Gotemburgo, pero no se mantiene si Therborn piensa que funciona entre Londres y Estocolmo. Pero no echa la culpa de lo que salió mal a los arquitectos. En un raro y encomiable momento de ira en su atemperado libro, describe como «obscena» la reducción que hace el historiador Charles Jencks de la «trágica experiencia» de la vivienda pública angloestadounidense a «polémicas sobre estilos arquitectónicos». Por toda Europa, desde la década de 1960 en adelante, la fabricación en masa de grandes torres para los menos favorecidos se convirtió en un fácil objeto de desprecio de clase. Como señala Therborn, «la modernidad barata para gente considerada barata se convirtió en un objetivo barato para caros críticos de la arquitectura». Pero «la arquitectura no puede imponerse a la sociología. Más bien, la arquitectura es sociología trasladada a una forma construida»26. La prueba viene de una rara exportación positiva en esta era desde el centro imperial a su antigua periferia colonial: «La ideología progresista detrás de la sombría práctica de la vivienda pública británica parece haber inspirado el programa de construcción de viviendas públicas más amplio y con mayor éxito del mundo dentro de una economía capitalista»: Singapur, con el 82 por 100 de vivienda pública aunque, a diferencia de la práctica británica, se trata de una vivienda en venta, no en alquiler27.
Por otra parte, Therborn fracasa cuando pasa a los últimos movimientos populares que han tenido un importante poder municipal en una gran capital europea, como el Greater London Council presidido por Ken Livingstone28*. Su análisis de esta experiencia, que está en deuda con Doreen Massey y su World City, tiene errores significativos. No parece saber que el glc –al que identifica equivocadamente como el primer gobierno elegido de Londres– poseía considerablemente menos poderes que el London County Council fundado en 1889, al que reemplazó en 1965. El lcc, especialmente desde la década de 1930 a la de 1960, cuando estaba bajo un indiscutido dominio laborista, estaba comprometido con un programa que pretendía, en las apócrifas palabras de Herbert Morrison, «sacar a los tories de Londres» por medio de escuelas, planes de creación de empleo y viviendas de excepcional calidad. El glc era una truncada versión de esto y en la década de 1980 combinó sus impresionantes programas multiculturales, feministas, socialistas y culturales29 con la creencia de que la vivienda municipal era problemática y resultaba preferible reemplazarla por la provisión que hicieran asociaciones y cooperativas de viviendas, lo cual era una idea bastante antigua. Su obra más representativa es la urbanización de la Coin Street Community Builders alrededor de la Torre Oxo en Lambeth, casi enfrente de St. Paul junto al Támesis. Esta comunidad garantiza una vivienda de calidad para personas y familias de ingresos bajos y para gente que puede demostrar que serán buenos miembros de la cooperativa que la dirige. El que esto sea más o menos radical que la vivienda masiva del lcc es una cuestión a discutir.
Iconográficamente, la socialdemocracia nunca fue muy ambiciosa. En Bruselas, las estatuas ecuestres y los conjuntos del poder aristocrático y burgués estaban complementadas con el tenso realismo de Constantin Meunier y su Monumento al Trabajo (en estado semirruinoso). El ayuntamiento de Oslo de la década de 1930 está decorado con frisos obreristas. El Monumento a la República en la Viena Roja, representando a sus fundadores socialistas, fue reconstruido en 1948. Advirtiendo contra el determinismo político, Therborn encuentra que el tributo más destacado a un socialista presente en cualquier capital europea occidental es el extravagante retrato del líder sindical, y brevemente diputado comunista, Jim Larkin en O’Connell Street, en el corazón de Dublín, esto es en la capital del país del noroeste europeo que quizá tenga el más débil de todos los movimientos obreros (aunque también podía haber señalado la moderna torre de Liberty Hall levantada cerca por el mayor sindicato de Irlanda y durante treinta años el edificio más alto de la ciudad). Dado que esto es por fuerza, parafraseando uno de los libros más conocidos de Therborn, principalmente un estudio sobre «lo que construye la clase dominante cuando construye», los movimientos urbanos que no construyen –las explosiones libertarias desde la década de 1960 en adelante– reciben menos atención por no haber creado espacios de poder urbano, aunque movimientos como los provos holandeses consiguieron derrotar unos cuantos. Cities of Power analiza también legendarios enfrentamientos como la batalla de Jane Jacobs contra el visir de las organizaciones cuasi autónomas no gubernamentales de Nueva York, Robert Moses, «posiblemente el más despiadado y racista de todos los planificadores urbanos», aunque no planificara nunca una capital30. Washington DC tuvo una batalla similar a menor escala con el puente de Three Sisters, parte de una autovía encajada a través de zonas de la ciudad de población negra a lo largo del Potomac, que fue derrotada después de una coordinada campaña popular. Similarmente, hay algunos legados permanentes de las alternativas posteriores a 1968 –Christiania en Copenhague, centros sociales italianos, la zona «okupada» de Kreuzberg– algunos de los cuales Therborn señala que ahora son atracciones turísticas. Este es un terreno donde se podía haber detenido un poco más, aunque los juicios que hace están bien fundados.
Reforma y revolución en el Sur
El socialismo municipal anterior a la Segunda Guerra Mundial, la socialdemocracia de la posguerra y pinceladas del ecoanarquismo son la parte europea más pequeña del lienzo de Therborn sobre los movimientos populares. Actualmente más significativas desde el punto de vista político son dos iniciativas que se producen fuera de Europa a las que dedica mayor atención. La primera son los movimientos insurgentes de «reforma urbana» en algunas de las mayores capitales del Sur Global. Aquí destaca el ascenso a la alcaldía de Ciudad de México de Andrés Manuel López Obrador, el auge del Partido del Hombre Común dirigido por Arvind Kejriwal en Delhi y la administración de Joko Widodo en Yakarta: en cada uno de los casos se trata de un éxito frente al orden establecido y en cada caso de un potencial trampolín hacia el poder nacional. Therborn proporciona muchos detalles de las políticas sociales exitosas –pensiones para los septuagenarios, asistencia sanitaria complementaria, presupuestos participativos– que surgen de la experiencia mexicana bajo AMLO. En Delhi, el agua y la electricidad gratuitas para los pobres han sido logros comparables del Partido del Hombre Corriente. Cities of Power sugiere que los movimientos de esta clase tienen un importante futuro por delante, porque lo que prefiguran es «una clase de políticas de coalición que puede constituir una de las estrategias de izquierda más realistas del siglo XXI». Una estrategia que tiene «dos pilares: la revulsión de la clase media ante la corrupción política y burocrática y las demandas de los pobres de respeto y apoyo social»31.
En segundo lugar, el mundo ha asistido, antecediendo y acompañando a estos movimientos de reforma, al «inesperado regreso de las revoluciones urbanas», que Engels pensó que estaban desfasadas en la década de 1890, dado que el ejército era capaz de aplastar cualquier levantamiento armado en Europa y la clase media ya no estaba dispuesta a tomar parte en ellas. Sin embargo, desde Teherán a Manila y de Buenos Aires a Biskek, por no hablar de Túnez y El Cairo, Bucarest o Kiev, los levantamientos urbanos han derribado regímenes que parecían temibles, aunque solamente en el caso de Irán fuera seguido por un radical cambio social. ¿Qué ha activado este renacimiento? Therborn señala tres condiciones: estos levantamientos han de producirse en regímenes que carecen de legitimidad constitucional y que están internamente vaciados o divididos, cuyas fuerzas represivas se niegan a respaldarlo contra las crecientes protestas callejeras y en un periodo o en una zona donde las polarizaciones ideológicas de la Guerra Fría ya no funcionan. A la inversa, allí donde esos regímenes no están suficientemente divididos, como en China en 1989 o Siria en la actualidad, y donde siguen siendo regímenes constitucionales (Francia en 1968 o la España contemporánea), estos pueden normalmente sofocar o resistir las rebeliones.
Socialmente hablando, las agitaciones revolucionarias de este periodo son parientes de los movimientos urbanos de reforma, ya que ellos también incorporan a «una gran y volátil clase media que compensa de sobra el declive o el estancamiento de la clase trabajadora» y que tiene un «potencial para las protestas democráticas en la calle» que en más de una ocasión se ha demostrado capaz de «movilizar a sectores del precariado y de los desempleados»32. Therborn señala que por muy espectaculares que sean en la forma, hasta ahora el resultado final de estas revoluciones ha sido habitualmente dudoso o funesto. Otra serie de militares, otro grupo de oligarcas están de vuelta en el poder en Egipto y Ucrania, con variaciones en otros lugares; ni las revueltas de «colores» en los antiguos países soviéticos ni la Primavera Árabe han producido mucho beneficio para sus poblaciones. Sin embargo, Therborn señala que
esta sombría conclusión académica no es toda la verdad. Las revoluciones urbanas, tanto las fracasadas como las que brevemente tuvieron éxito, fueron movimientos populares con un sello generacional, momentos de desafío a poderes podridos, de fuerza colectiva y comunidad: «festivales de los oprimidos» como dijo Lenin. Nos recuerdan que incluso en el siglo XXI las ciudades no son reducibles a centros de servicios para las empresas globales, al consumo de lujo y a la «creatividad» privilegiada o, alternativamente, a la miseria y la degradación. En algunos momentos, las ciudades pueden convertir a los extraños en personas, a los consumidores en ciudadanos.
Therborn sugiere que los recuerdos pueden sobrevivir a los deprimentes resultados de, por ejemplo, la revolución en Kiev en 2014 33.
«Globalismo»
Cities of Power acaba con reflexiones críticas sobre el nuevo globalismo del capital y sus construcciones nacionales, centrándose en el CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura Moderna), el influyente think tank pannacional activo entre las décadas de 1920 y 1950 e importante mucho después, pero también considerando el fenómeno contemporáneo de la competitividad en la construcción de rascacielos, el grado de desigualdad urbana dentro de las capitales y la cultura del «capitalismo de la imagen». Therborn basa su análisis del CIAM fundamentalmente en el estudio de Eric Mumford, The CIAM Discourse on Urbanism (2000), recorriendo su gradual transformación desde un movimiento explícitamente socialista a una organización tecnocrática, cuyos principios, a través de empresas multinacionales como Doxiadis Associates, se convertirían en la norma para gran parte del urbanismo poscolonial y para las urbanizaciones periféricas del Norte Global. La dilución de su política se intensificó cuando cruzó el Atlántico junto a muchos de sus miembros (Sigfried Giedion y Walter Gropius, especialmente), pero la tragedia fue que sus recelos ante la propiedad privada y su modelo no jerárquico de ciudad fueron totalmente irrelevantes a la hora de construir ciudades necesariamente burocratizadas y clasistamente segregadas como Brasilia e Islamabad. Así, también su arquitectura purista se convirtió, por medio de los edificios de oficinas de Mies van der Rohe, en el estilo de vivienda para el capital estadounidense de mediados del siglo pasado.
Los rascacielos no eran inicialmente parte del «estilo internacional» del CIAM (como el MOMA, cuestionablemente lo denominó): la ecléctica arquitectura historicista, el comercialismo y la falta de planificación de los rascacielos de mediados de siglo (ninguno de ellos erigido en capitales) eran un completo anatema para su visión de una ciudad racional. Rastrear los rascacielos en las capitales es necesariamente una historia diferente a la de su aparición en las «ciudades globales» (de nuevo, con la evidente excepción de Londres). Aquí, el «índice de rascacielos» no es el famoso algoritmo que predice que los edificios más altos del mundo se levantan justamente antes de que la bolsa se desplome; los únicos rascacielos de una capital que encajan en ese modelo son las Torres Petronas en Kuala Lumpur. Paradójicamente, el Moscú estalinista tuvo su influencia en el desarrollo de las variantes de otras capitales: levantó los primeros grandes rascacielos de Europa a finales de la década de 1940 con las neogóticas Siete Hermanas. Como las torres de la actualidad –que pocas veces son simplemente las sedes de empresas privadas y, a menudo, se asemejan a centros comerciales verticales– las Siete Hermanas estaban formadas por dos hoteles, dos ministerios, dos bloques de pisos de lujo y una universidad. Experimentos similares han sido el Palacio de la Cultura de Varsovia, varias sedes de medios de comunicación en el Pekín del siglo XXI, el Tokio City Hall y, en un raro ejemplo europeo reciente, las neoclásicas torres ministeriales levantadas esta década en La Haya.
Sin embargo, muchas capitales europeas han insistido en estrictos límites de altura, limitando los rascacielos a ciertos distritos en París, Madrid y en los Estados bálticos, o bloqueándolos por completo en Estocolmo, Roma, Praga y Budapest. Solamente Londres y Kiev han permitido una relativa libertad para todos. El Berlín posterior a 1989 ha sido especialmente estricto (Therborn se equivoca al asignar el monótono hotel de cuarenta plantas de la Alexanderplatz al reciente desarrollo inmobiliario; fue levantado en tiempos de la RDA en 1969). Mientras tanto, la vivienda en edificios elevados ha sufrido una llamativa metamorfosis a medida que cambiaba la posición social de su clientela, pasando de ser viviendas proletarias en la década de 1960 a convertirse en «apartamentos de lujo» en el Londres contemporáneo, un cambio que atribuye a un diálogo con el este de Asia donde, desde Seúl en la década de 1980, la altura ha ido asociada a la burguesía. A la sospecha que muestra Therborn hacia los rascacielos como medida del poder hay que darle la bienvenida:
Aunque los rascacielos son indicadores del poder y la ambición urbana capitalista –y en su momento de la pretensión estalinista de emularlos– no son muy fiables como medida del poder del capital per se. Algunas de las empresas más poderosas del mundo, como Apple, Microsoft y Walmart, tienen sus sedes en localizaciones rústicas (aunque bien conectadas) y se caracterizan por una pronunciada horizontalidad34.
Si hablando desde el punto de vista de la arquitectura el nuevo globalismo ha tendido a significar frenéticos saltos de verticalidad y consecuciones exhibicionistas de la novedad, el énfasis final de Therborn recae más en la que considera su tercera característica, la exclusividad: la propagación de las comunidades cerradas desde su origen en California a las capitales nacionales, en las que constituyen el indicador más fiable del grado de desigualdad urbana. Sin embargo, Therborn señala también que los datos comparativos fiables son difíciles de obtener. Desde luego, no se trata de que estas Zonas Verdes de los ricos sean de ninguna manera peculiares a las ciudades que son sede del gobierno, pero indudablemente son pruebas de una alteración más general.
El momento capitalista global en la historia urbana significa [innegablemente] un importante desplazamiento del poder en la ciudad y un dramático cambio en el paisaje de la misma. Sin embargo, el desplazamiento más importante del poder no se registra desde lo nacional a lo global. Es desde el pueblo, la ciudadanía, al capital, nacional y global. El principal objetivo de una ciudad global no es la satisfacción de sus habitantes, el de una ciudad-capital global no es el de representar a la nación y a sus ciudadanos, sino atraer al capital extranjero y al gasto en consumo para beneficiar al capital nacional (a algunos sectores) y para competir con otras ciudades por el título de Miss Universo Capitalista35.
Therborn sostiene que los agentes de esta transformación no son extraterritoriales, pero deberían concebirse por una analogía antitética con el nacionalismo (y el capitalismo impreso) de Imagined Communities:
El globalismo urbano actual no es tanto un gobierno de las ciudades por el capital extranjero o transnacional como un esfuerzo de las clases alta y media alta locales y de sus gestores urbanos y promotores inmobiliarios por ser parte de una comunidad imaginada de urbanitas globales. O quizá más exactamente, de una tribu imaginada, jerárquica y competitiva, de globalidad capitalista, una tribu de «creación de riqueza», exhibición y consumo. Esta tribu imaginada global depende de la imagen global del capitalismo; es decir, de un comercio de imágenes a través de la televisión por satélite, el marketing global, los sitios web dedicados al sector inmobiliario, los inventarios fotográficos, Facebook, Instagram, las películas y revistas como Cosmopolitan, Vogue y otras. Es una imagen del capitalismo como un rico mundo de «estilos de vida» de ilimitado consumo, glamur urbano vertical, cultura icónica, residencias aisladas de la población local, marcas de lujo y ocio de «categoría mundial»36.
Astana y más allá
En su «Conclusión», Therborn describe la planeada capital de Kazajistán bajo lo que él considera como el despotismo relativamente «ilustrado» de Nursultan Nazarbayev. Aquí pueden encontrarse casi todos los atributos de las otras ciudades de poder, realizadas por importantes arquitectos internacionales como Foster y Kurokawa: torres gubernamentales góticas de Moscú, una burocrática modernidad capitalista vía Pekín, donaciones iconográficas de Riad y Ankara. Comunismo, fascismo, Estado del bienestar, globalismo, todo se halla presente en un grado u otro en Astana, junto a un multiculturalismo oficial. La única cosa ausente es la presencia o influencia de cualquier movimiento popular, cualquier resto o fragmento de democracia urbana. Cities of Power acaba contrastando la imagen del capitalismo de las elites prosperando en estas globalizadas Xanadús, cuyo futuro parece «bastante seguro y bien establecido» y su impacto en probable aumento, con las revoluciones urbanas y los movimientos en pro de reformas que coexisten con ellas. ¿Qué hay del conflicto entre estas dos fuerzas? El único ejemplo contenido en el libro es la «Batalla por Londres», que acabó con el triunfo incondicional del capital global en los Docklands y en toda la zona adyacente37. Therborn se niega a tomar este caso como paradigmático, expresando un moderado optimismo: «La gente común no se va a ir. Continuará perturbando las visiones del capitalismo global. Sus oportunidades de transformación social son mejores en las ciudades que en otros sitios y las capitales de poder, convertidas en ciudades de transformación, probablemente sean decisivas, para el cambio urbano»38.
Pese a todas sus criticas del globalismo de Monocle, hay un cierto mareo en Cities of Power, una sensación de realizar un recorrido relámpago que te deja sin aliento en el que toda capital plausible queda catalogada y descrita, aunque pocas veces con demasiada profundidad. En mis propias áreas de conocimiento –Londres y las capitales del antiguo Pacto de Varsovia– había diversos errores que iban desde pequeñas equivocaciones en los nombres de arquitectos y distritos a errores más significativos, como la desaparición del County Council de Londres. Sospecho que un especialista en África Occidental o el Este de Asia puede encontrar problemas similares, como con su aparente creencia de que la China maoísta no tendió a renombrar las calles o a crear monumentos permanentes. El manejo que hace Therborn de la arquitectura y el arte, donde confiesa no ser un experto, es algo que a la fuerza resulta limitador. Esto sería un problema menor si las imágenes que acompañan hubieran estado integradas en el texto para actuar como una ayuda ante la falta de dotes descriptivas, en vez de estar colocadas en medio del libro bajo unos pies de foto bastante excéntricos39. En uno de los pasajes del libro habla del Parque de la Libertad construido tras la abolición del apartheid en Pretoria/Tshwane, que– ante la insistencia de Thabo Mbeki– incluye desde un espacio abstracto a una Galería de Dirigentes en la que aparecen el Che, Touissaint, Tambo junto a comandos Boer, que después son complementados con un monumental «museo de cosmología e historia africana». Esto suena fascinante, pero la evocación no llega a dar vida al espacio. En otros momentos, girando hacia un directo listado de características y escalas, su recorrido del mundo corre el riesgo de reproducir en diferente registro los problemas de las narrativas de las ciudades globales («¿qué grado de representación tiene tú capital?»). En su mayor parte, la solidez de los juicios de Therborn hace que la ocasional falta de profundidad sea disculpable, siendo la construcción general más importante que unos componentes algunas veces esquemáticos.
Inevitablemente, también se plantea el problema de ciudades que aparecen en una categoría, pero que encajarían igualmente en otra, pudiendo tener la taxonomía cuatripartita general un efecto aislante. ¿Bucarest es un ejemplo de una ciudad comunista más que una versión extrema de la ciudad de modernización reactiva? ¿Tiene sentido separar a la ciudad fascista de la ciudad colonial, cuando los británicos consiguieron alcanzar en Nueva Delhi el equivalente más cercano a Germania? Lo que sí hace el planteamiento de Therborn es llegar a un terreno que los estudios globalistas y los listados de ciudades globales se niegan por completo a analizar: la influencia de la ideología sobre la planificación urbana y la arquitectura, incluso, o especialmente, en nuestra supuestamente era posideológica. También tiene la excelente virtud de hacer evidente que el destino autoritario del que nos han estado advirtiendo los progresistas durante los últimos dos años, en la era del Brexit, de Trump, de Putin y de Orban, ya lo tenemos encima, especialmente en América del Norte. Cuando puedes reconocer a Washington como una Pyongyang a orillas del Potomac, entonces es más difícil ver a la «democracia iliberal» como una repentina irrupción de impulsos reprimidos, en vez de algo que siempre ha estado subyaciendo en las prácticas del urbanismo capitalista.
***
1 Goran Therborn, Cities of Power: The Urban, the National, the Popular, the Global, Londres y Nueva York, 2017, p. 9. En el texto inglés, «imaginable» precede a «capitalista», un lapsus desafortunadamente típico de una edición muy pobre de una obra bien escrita.
2 Ibid., p. 18.
3 Ibid., pp. 17-18.
4 Ibid., p. 33
5 Ibid., p. 55.
6 Ibid., p. 54.
7 Ibid., pp. 74-75.
8 Ibid., pp. 76-77.
9 Ibid., pp. 102-103.
10 Ibid., p. 109.
11 Ibid., p. 110.
12 Ibid., pp. 110-111.
13 Ibid., pp. 114-115.
14 Ibid., p. 136.
15 Ibid., p. 157.
16 Ibid., p. 215.
17 Ibid.
18 Therborn insiste poco en el evidente contraste entre la calidad arquitectónica y urbanista del Berlín nazi –cuyos edificios eran, al margen del Estadio Olímpico y de Tempelhof, necias banalidades notables solamente por su tamaño– y de la Roma fascista. En parte atribuye la diferencia al compromiso de Mussolini con la modernización, aunque no hay ninguna razón para que esto tuviera que ir acompañado por una arquitectura moderna, como evidentemente no sucedió, por ejemplo, en Nueva Delhi. La divergencia podría explicarse por el legado del Renacimiento y el Barroco o por el compromiso de Hitler con una contrarrevolución tanto cultural como política contra la democracia burguesa.
19 G. Therborn, Cities of Power, cit., p. 230.
20 El Museu do Aljube-Resistência e Liberdade de Lisboa –que ha abierto sus puertas en los antiguos cuarteles de la PIDE (la policía secreta de Salazar) situados al lado de la catedral de la ciudad, y en el que se muestra la historia de la represión de los periodos de Salazar y Caetano, la resistencia clandestina contra ambos y las guerras coloniales libradas en África– ha escapado a la atención de Therborn, quizá debido a su reciente apertura.
21 Ibid., p. 241.
22 Ibid., p. 256.
23 Ibid., p. 247.
24 Ibid., p. 280.
25 Ibid., p. 169.
26 Ibid., pp. 302-303.
27 Ibid., p. 172.
28 El London County Council y el Greater London Council son las formas que ha adoptado el ayuntamiento de Londres desde 1889 hasta la actualidad [N. del T.].
29 Aunque no siempre bien informado: el hindú RSS, semifascista, rígidamente monocultural recibió una enorme subvención para un santuario con un centro de formación. Posteriormente Livingstone admitió, «fuimos muy ignorantes».
30 Ibid., p. 199.
31 Ibid., p. 193.
32 Ibid., pp. 202-207. Los lectores de esta revista recordarán los principales argumentos en el manifiesto de Therborn, «New Masses? Social Bases of Resistance», NLR 85, enero-febrero de 2014, pp. 7-16; ed. cast.: «¿Nuevas masas? Las bases sociales de la resistencia», NLR 85, marzo-abril de 2014.
33 Ibid., pp. 208.
34 Ibid., pp. 318-319.
35 Ibid., p. 313.
36 Ibid., p. 348.
37 Relatado en G. Therborn, Cities of Power, cit., pp. 303-310, lejos del capítulo sobre movimientos populares.
38 Ibid., p. 356-357.
39 Por no hablar de una evidente errata en la primera página de las láminas invitando a los lectores a contemplar la «residencia oficial del Canciller de Alemania Occidental».