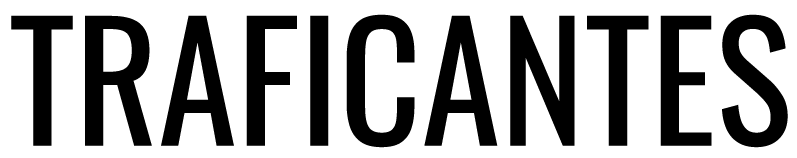“Para luchar por un orden más igualitario y justo, no regido por la lógica extractivista y patriarcal que lo ha definido hasta ahora, tal vez haya llegado el momento de incluir en la reflexión las contradicciones que nos construyen”.
Almudena Hernando, La corriente de la historia
Conversamos con Almudena Hernando, arqueóloga y prehistoriadora, tras la reciente publicación de su último libro La corriente de la historia (y la contradicción de lo que somos) (Traficantes de sueños, 2022). Leerla supone siempre dejarse atravesar por un pensamiento circular que se desarrolla mediante una cadencia diferente. Desde su primera obra, Arqueología de la identidad (2002), pasando por La fantasía de la individualidad (2012) hasta este último libro, han pasado 20 años en los que Hernando ha ido desarrollando, paulatinamente, muchas de sus tesis originarias. La principal de ellas gira en torno a las formas de individuación. Toda la investigación de Hernando pivota sobre las consecuencias que han supuesto para el proceso histórico los modos en los que hombres y mujeres adquirimos identidad, procesos complejos cuya comprensión nos ayuda a abordar el llamado orden patriarcal, sus injusticias y contradicciones.
En esta primera entrega de la entrevista que le realiza Carolina Meloni nos centramos en las tesis básicas de su ya clásico libro La fantasía de la individualidad.
— Retomas en este libro una de las tesis fundamentales de La fantasía de la individualidad. Esto es, entender que dicha individualidad ha funcionado como una suerte de trampa, de engaño en la que hemos querido creer pero que, paradójicamente, no ha constituido la herramienta necesaria para la construcción de sociedades más justas e igualitarias. ¿A qué se debe este proceso?
La individualidad es la contraparte identitaria de la división de funciones y la especialización del trabajo, es decir, de la complejidad socioeconómica. Al principio de los procesos históricos, nadie hacía cosas distintas a los demás, salvo por la división de funciones: los hombres hacían unas cosas y las mujeres otras (según cabe deducir de diversas evidencias osteológicas y arqueológicas y del comportamiento de sociedades cazadoras-recolectoras actuales, organizadas de modo semejante). Nadie tenía más poder que nadie ni sentían poder sobre una naturaleza a la que no controlaban porque no tenían tecnología ni pensamiento científico. Así que la única identidad que tenían todos los miembros del grupo es la que llamo “identidad relacional”, una identidad común a todas las personas, en la que la última instancia concebible es el propio grupo y no la persona.
Esta identidad no se construye reflexivamente, como sucederá con la individualidad (en la que la persona se piensa a sí misma para saber quién es), sino que, simplemente, se ”actúa”, expresándose en la manera común de mover el cuerpo (para sentarse, saludarse, etc.), de ornamentarse, en el tipo de objetos que utilizan o las acciones que comparten. En estas sociedades, las personas se sienten vinculadas no solo entre sí, sino también con todos los elementos de lo que en nuestra cultura llamamos “naturaleza”. Al no poder explicar sus dinámicas a través de la ciencia, las explican proyectando el propio comportamiento humano, así que se conectan emocionalmente con todos los fenómenos de la realidad (con los ríos, las montañas o las nubes), desarrollando empatía y sintiéndose parte de un mundo sagrado de comportamiento humano en el que los humanos constituyen sólo uno más de sus elementos.
Sin embargo, cuando comenzaron a surgir diferencias de riqueza a partir, sobre todo, del almacenamiento que permitía la agricultura intensiva, los hombres comenzaron a ocupar distintas posiciones sociales con distinto grado de especialización y poder, y, por tanto, a sentirse distintos entre sí. Dio comienzo el proceso de individualización. La relación de poder no se establecía solo entre los propios hombres, sino también entre ellos y todos esos fenómenos de la naturaleza que comenzaban a controlar. Así, por ejemplo, la tierra fue dejando de ser la Pachamama, madre generosa, para pasar a convertirse en un medio de producción al que se forzaba a generar más alimento que el que naturalmente podía dar mediante el uso de abonos, arado o regadío.
De esta forma, la individualidad se fue asociando a una ruptura de los vínculos emocionales entre las personas y entre las personas y el resto de la naturaleza, a la desaparición de la capacidad de empatía, y a la creencia, ilusoria e irreal, de la autonomía, la potencia y la superioridad del ser humano sobre los demás seres. Esto quiere decir que la individualidad se fue construyendo a costa de perder vínculos emocionales con el mundo.
Norbert Elias se preguntaba en Compromiso y distanciamiento cómo era posible que el ser humano hubiera pagado ese precio a lo largo de la historia y respondía que la sensación de creciente dominio y control sobre la realidad debió compensar la pérdida de gratificación emocional que supuso. A pesar de mi admiración por este sociólogo, lo que yo sostengo es que ese precio no se podía pagar, porque la pérdida de vínculos hubiera neutralizado la sensación de potencia y control que se asocia a la individualidad. Y es que, si el ser humano se viera realmente solo en su relación con el universo, tomaría conciencia de que no puede controlar nada, que la complejidad del universo le supera en todas sus dimensiones, que no es más que una minúscula parte de sus complejas interacciones. Y, sin embargo, a pesar de eso, la individualidad fue aumentando como contraparte de la complejidad socioeconómica que ha definido a la historia.
¿Cómo pudo suceder? Mi argumento es que los hombres, que fueron quienes ocuparon las posiciones de poder y especialización desde el comienzo, impidieron que las mujeres se individualizaran (frenándoles la movilidad y el acceso a la escritura) para que mantuvieran la identidad relacional que antes caracterizaba a todas las personas del grupo, y de esta manera, a través de relaciones heterosexuales normativas, les garantizasen a ellos la construcción de vínculos y el sentido de pertenencia, imprescindible para poder enfrentarse sin angustia al universo. De esta manera, a medida que avanzaba la (fantasía de) individualidad de los hombres que ocupaban las posiciones especializadas y de poder, lo hacía también la desigualdad de género entre hombres y mujeres, la desigualdad de poder entre los propios hombres y la cosificación de la naturaleza, a la que se enorgullecían de controlar y aprovechar en su beneficio. Esto significa que, a medida que avanzaba la complejidad socioeconómica y la individualidad, lo hacía también la desigualdad social.
— Que la contradicción de la individualidad haya priorizado la razón frente a los vínculos afectivos es, según tu análisis, la base de orden patriarcal. ¿Prefieres seguir hablando de un orden, en sentido de régimen de verdad, que de patriarcado sin más? ¿Podrías explicarlo brevemente?
Suelo utilizar ambos términos según el contexto, pero ciertamente considero que el patriarcado es un orden mental, lógico, un régimen de verdad en términos de Foucault. Como bien dices, en mi opinión el patriarcado consiste en la negación en el orden político de la imprescindibilidad de los vínculos y los cuidados (de los que, hasta la modernidad, se ocuparon las mujeres) para la supervivencia emocional y física de los seres humanos, y en la creencia de que lo que nos da seguridad es exclusivamente la razón, la tecnología o la capacidad de cambiar (asociados a los hombres), identificando el “progreso” con estos últimos valores, propios de la individualidad.
Se trata de un régimen de verdad en el que nos socializamos todo el grupo, lo que explica que, a pesar de que las mujeres tuvieron que compaginar la individualidad con la identidad relacional cuando comenzaron a individualizarse al llegar a la modernidad (porque los hombres no estaban socializados para garantizarles a ellas los vínculos y la pertenencia), es decir, a pesar de que ellas experimentaban/experimentan en carne propia que la identidad relacional es imprescindible, la mayor parte de ellas siguió negando su importancia en el orden político, reproduciendo así el régimen de verdad que sostiene el deshumanizador orden patriarcal (y capitalista). Y es que la adscripción a ese régimen de verdad era/es precisamente la condición para acceder a los privilegios de la individualidad y al reconocimiento social. De ahí que la incorporación de las mujeres (y posteriormente de las identidades LGTBIQ, y fluidas y no binarias) a las posiciones de poder no haya cambiado el discurso de verdad y la lógica política, que los hombres sigan sin ocuparse de los cuidados, y que las tareas relacionales y los trabajos relacionados con el sostenimiento del grupo sigan siendo tan poco reconocidos social y políticamente (y remunerados) como cuando solo los hombres estaban individualizados.
La consecuencia observable es que esos trabajos se delegan en mujeres precarizadas, inmigrantes o atravesadas por cualquier vector de subordinación social (raza, etnia, clase, ciudadanía, etc.), manteniendo inmutable la lógica patriarcal y la subordinación de las mujeres no privilegiadas a pesar de la individualización de las privilegiadas (blancas, occidentales, de clase media/alta…) Y esto seguirá pasando, en mi opinión, mientras el foco de la lucha feminista identifique el patriarcado solo con lo que hacen los hombres patriarcales, en lugar de ampliarlo y contemplar el régimen de verdad, de saber-poder, que lo define. Creo que esta confusión de objetivos explica que el patriarcado esté más fuerte cada vez, en lugar de verse debilitado a pesar de la cada vez más generalizada lucha feminista.
La única diferencia entre el modo en que los hombres patriarcales y las demás personas contribuimos a reproducirlo y potenciarlo (y esta parte del libro es tan importante que constituye el propio subtítulo, la contradicción de lo que somos) es que, mientras los hombres con masculinidad hegemónica encarnan identitariamente ese régimen de verdad y no viven en carne propia ninguna contradicción porque “externalizan” su sostenimiento emocional en mujeres subordinadas, las mujeres o las personas LGTBIQ construyen su propia individualización a costa de sus propias contradicciones, a costa de negar en el discurso y en la lógica política una parte de lo que ellos/ellas/elles mismos saben que es verdad, porque lo experimentan.
Por eso sostengo en el libro dos principios que pueden parecer contradictorios, pero que no lo son: por un lado, que el patriarcado, lejos de debilitarse, está más fortalecido cada día, es decir, que la construcción de la individualidad patriarcal masculina pasa por la creciente cosificación y dominación sobre las mujeres, por lo que el feminismo es más necesario que nunca y no se puede olvidar el sujeto político “mujeres”; y por otro, que todas las personas individualizadas, no solo los hombres patriarcales, podemos estar contribuyendo a su reproducción y fortalecimiento si no ponemos en cuestión la “verdad” que lo sostiene.
— Hablar de orden patriarcal nos exige, de alguna manera, asumir las contradicciones y las responsabilidades que tenemos tanto hombres como mujeres en su mantenimiento, reproducción y consolidación. ¿Cómo hacer para romper con ese régimen de verdad que hemos asumido incluso aquellas que decimos luchar contra el mismo?
Es necesario tomar conciencia de cómo lo reproducimos. Mi argumento es que esto sucede de dos modos principalmente. El primero es a través de acciones inconscientes “actuadas”, que pueden ser contradictorias con la lucha consciente y reflexiva en contra del patriarcado. Es decir, podemos estar actuando en una dirección (reproduciendo subordinación) a través de nuestro lado relacional y del contrario (luchando por la igualdad de derechos y privilegios de las mujeres) a través de nuestro lado individualizado. Y lo que más peso tiene en la reproducción social es lo que actuamos, no lo que pensamos o decimos que hay que hacer. En el libro analizo la función de los ideales de belleza femenina, la necesidad que sienten las mujeres de mantenerse jóvenes (a través del tinte de las canas, el maquillaje, la cirugía estética, y el cuidado del cuerpo en general) o los significados inconscientes que pueden asociarse al uso de zapatos de tacón (limitando la movilidad) y a la vestimenta sexualizada, en esa construcción continuada de la subordinación femenina que suele ser condición (inconsciente) para ser aceptadas en los altos niveles de poder (“puedes entrar, a condición de ponerte en posición de objeto de deseo y de reproducir una infantilización permanente”). Pero también hago alusión a la potenciación que podemos estar haciendo las mujeres de la individualización (patriarcal) creciente de la sociedad a través del uso indiscriminado de redes y plataformas, instrumento privilegiado para la atomización y fragmentación social.
Tras tomar conciencia de lo anterior, e intentar escapar de ello en la medida de lo posible, el segundo modo, imprescindible, consistiría en reconocer comprometida y políticamente la imprescindibilidad de las dinámicas relacionales, de los vínculos, afectos y cuidados, en lugar de conceder el valor de “verdad” al régimen de saber (patriarcal) que nos rige, o de limitar su reconocimiento al ámbito de lo personal y privado, que no es otra cosa que es lo que han hecho históricamente los hombres. Esto exige aceptar que la sana reproducción social solo pasará por la potenciación de dinámicas y políticas que favorezcan la empatía, la solidaridad, los vínculos y los cuidados, extendidos no solo a la naturaleza humana sino también a la no humana. En esto el ecofeminismo, las teorías de “la vida en el centro” y las compañeras latinoamericanas tienen mucho que enseñarnos.
En Occidente estamos llegando a un punto de quiebre del sistema, porque el grado de individualización de los hombres que rigen el mundo occidental (sólo hay que pensar en los CEOS de las grandes “plataformas” —las llamadas GAFA, Google, Apple, Facebook y Amazon—) está llegando a una hipertrofia tal que está reforzando un régimen de verdad que se sostiene sobre dinámicas “extractivistas” de todo orden.
Por un lado, cada vez se cosifica más a las mujeres (es manifiesto el aumento de la erotización de la violencia sexual que caracteriza la pornografía que ven los chicos jóvenes desde edades cada vez más tempranas, el alquiler de vientres o el aumento de la prostitución y el tráfico de mujeres), y por otro, esas dinámicas extractivistas están llegando al punto de agotar los recursos del planeta, recursos de los que se priva a quienes habitan los territorios donde se generan. El orden social es cada vez más desigual. Yo lo comparo a un edificio que va creciendo en altura, con pisos cada vez más luminosos y lujosos donde viven los privilegiados del sistema, y sótanos cada vez más húmedos, oscuros y profundos, en donde viven quienes sostienen ese lujo. Las mujeres privilegiadas también tienen que subir y bajar de una parte a otra, porque siguen sosteniendo emocionalmente a los hombres patriarcales, a pesar de gozar de los privilegios de vivir en las plantas a las que llega la luz del sol. Pero hay mucha gente que solo habita en los sótanos.
La precariedad de jóvenes y de sectores no privilegiados dentro de nuestra propia sociedad aumenta implacablemente, las políticas conservadoras van limitando el alcance del estado de bienestar y de los servicios públicos, y la diferencia entre el lujo de nuestros edificios capitalistas-patriarcales va alejándose tanto de la pobreza de esos contextos cuyos recursos naturales y humanos explotamos, que comenzamos a poner vallas con guardias de seguridad en los confines de Europa para que no nos molesten quienes aspiran a compartir algo de lo que disfrutamos, aunque en su caso se limite a vivir (y no salir en general) de los sótanos de los brillantes edificios de ese universo que llamamos “progreso”.